
Subí al monte de la Cruz (ahora sé que se llama monte Izazpi y se levanta al pie del pueblo de Zumárraga, en Guipúzcoa) un día de verano sin fecha. Bueno sí, la puedo buscar, de hecho, tengo que darla: sería julio de 1969 o 1970 quizá. Mi primera montaña. Una excursión con los mayores, ascendiendo por un camino empinado entre maleza de helecho. Esa es la primera bocanada del recuerdo. El monte perfecto. Se veía desde el pueblo, coronado por una cruz, el triunfo de un orden a la vez humano y natural. Bueno, esto lo digo ahora. Sabíamos lo que eran los montes y lo que era la cruz. La combinación de ambas cosas sonaba a aventura de héroes, a algo sagrado. ¿No clavaron a Jesús en una cruz en lo alto de una montaña? Dos cosas elevadas de por sí en la conciencia infantil, pues en el colegio el crucifijo presidía todas las aulas y se profesaba veneración por su materialidad y por la palabra que lo conectaba a nuestra experiencia.

Seguramente fue mi tío Félix, que adoraba a los niños, quien propuso la idea, un plan perfecto de verano, en ese mes de julio en que nos enviaban a la casa del pueblo materno y ejercíamos de niños, sacando sapos de sus agujeros y haciéndolos saltar de una fuente al agua al apretarles el culo, y de paso descansaban un poco los padres de familia numerosa mientras preparaban el traslado del resto de la tropa a la casa de veraneo en San Sebastián, al estilo de la película “La gran familia”. En ausencia de los padres, los niños seguíamos sin dudar al flautista simpático que, contra toda convención, proponía un plan como ese. Mis tíos ya tenían bastante con su casino y sus cosas, las que fueren, en el pueblo. La subida al monte de la cruz se convirtió en un plan emocionante.

El pueblo de mi madre está rodeado de montes, como casi todos los pueblos en el País Vasco. Aquel era uno de ellos. Mirábamos hacia arriba y veíamos la cruz. Empezábamos así, sin saberlo, a preparar la subida. Como tantas otras veces haríamos después, ya de adultos, con los nuevos montes que aparecieran en el horizonte. Primero mirarlos, dejar que en la respiraciones siguientes nuestros pulmones se llenaran del deseo de subirlos, de horizonte, de viaje, de aventura. Hasta allí íbamos a caminar. No recuerdo quejas infantiles por tener que subir sino emoción por el plan. Un montón de niños sentados en un Seat 1500, el sendero ascendente, bordeado de helecho, la vida más antigua saludando a los que se estrenaban. No tendríamos más de diez u once años. Puede que menos. Qué fuertes y seguros nos parecían entonces nuestros tíos, gigantes en la subida. Qué pronto se los llevó la vida. … Perdón, necesito pausar. Impresiona recordar cualquier detalle de la infancia, después de haber atravesado la gran cordillera de la adolescencia. Muchos años y montañas después, tengo ganas de volver a subirlo, encontrar quizá el manantial de agua ferruginosa del que bebimos. (¡Qué fuerte sabía a hierro! Eso decían los tíos. Para nosotros era cuestión de fe. ¿A qué sabía el hierro?) ¿Seguirá ahí después de más de medio siglo? Seguramente sí, y estará señalizado. Las tripas de la montaña escondían el metal que alimentaba la industria que marcaría la vida de los vascos, aunque no había minas allí. Se lo dejaban todo a Vizcaya. Pero sí había ferrerías escondidas por el monte, como caseríos dispersos, desde siglos atrás antes de la metalurgia de altos hornos. Con ese hierro se hacían espadas y arados y cruces. Y se colocaban en la cima de las montañas y se veneraban allí, en lo más alto. ¿Cómo sonarán mis pasos regulares y serenos ahora por el camino de tierra blanda? Será la misma cruz, sin duda, y las mismas vistas que no percibí entonces y que atraen al montañismo vasco pues desde ellas se divisa tanto el mar Cantábrico como la sierra de Aralar.

Son los adultos quienes llevan a los niños al monte la primera vez. Naturalmente, ellos no pueden subir solos. Se crea así esa primera relación de dimensión, de importancia de lo que se ha conseguido. Los mayores los jalean al llegar a la cumbre, los niños sienten que han hecho algo importante, distinto: han subido a una montaña, un elemento del paisaje que los va a acompañar toda la vida. Imagino la satisfacción del infante, pero no consigo recordarla. No recuerdo nada de esa primera vista desde la cima. De nuevo, la cordillera de la adolescencia, cuya travesía consumió tanta energía memorable. Solo que había una cruz, que lo presidía todo. Pero no todos los padres llevan a sus hijos al monte. Otros no pueden, no saben, no quieren. Y sus hijos generan recuerdos de llanura.
De niño, no subí a otras montañas. Solo aquella. Algo después, desde los trece a los quince esquié con una hermana mayor y así conocí el Guadarrama, la Bola del Mundo. Me impresionaba la subida a Navacerrada, la ladera de Camorritos, en Cercedilla. La nieve, los pinos, la inclinación del monte, cómo pedía que lo subieran, la luz de la tarde al regresar de vuelta a casa. La imagen del valle transmitía un conato de emoción que mucho después identifiqué como nostalgia antevenida. Sí, en las siguientes décadas volvería una y mil veces a ver esas lomas sugerentes del otro lado. ¿Qué tiene siempre el otro lado, ese que se sueña pero que raras veces se pisa?

Esquiaba las moles blancas (el Alto del Telégrafo, que luego resultó ser la subida al primero de los Siete Picos) sin conciencia de que eran montañas, algo puesto allí por el bullir de la Tierra millones de años atrás. Veía el final de la empinadísima ladera de la Bola del Mundo acabar directa sobre la carretera y pensaba que si un esquiador se caía desde arriba seguramente se mataría.
—Sí, ahí se ha matado gente —la hermana mayor aclaraba. Alguien se lo habría dicho.
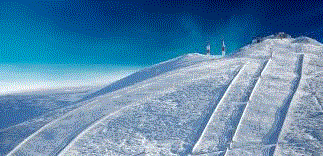
Tengo la vaga sensación de que asocié la majestuosidad de la mole con su capacidad de matar. La vista hacia el valle, hacia Segovia, me hacía sentir como la ladera de Camorritos en la subida por la carretera. No sé qué tiene la vida, algo siento, me duele por dentro, creo que es el mordisco de la belleza aún inexplicable, asociada a un peligro desconocido. Y fue allí, en la ladera norte de la Bola del Mundo, unos cientos de metros más arriba del lugar señalado donde otros habían caído, mirando hacia ese valle, donde me bloqueé un día. Esquiaba lo suficiente, pero, de pronto no podía girar. Me superaba el temor a hacerlo mal y caer hecho una bola hacia abajo y estamparme con la carretera. En aquel tiempo no había vallas como ahora para limitar las pistas. El recuerdo de ese momento, quizá porque ya era preadolescente, ha perdurado. Lo debí resolver con mucho cuidado y mucho estrés. Aquello era una montaña, mucho más tocha que el monte de la Cruz. Pero estar ahí arriba tenía algo cautivador. Pasarlo mal también era pasarlo bien. Buena alfombra para el resto de la vida, ciertamente para los años inmediatos.
Pronto se acabaría el esquí. Seguramente porque era una actividad esporádica y los niños cambian muy rápido. Nunca asociaba con las montañas el paso de puertos en coche con mis padres, especialmente Somosierra y Etxegárate en los infinitos viajes de Madrid a San Sebastián, pero la vista desde la trasera del coche al entrar en el País Vasco, con los montes verdes y picudos casi al borde de la carretera hacía resonar algo por dentro. Se parecían tanto a la primera montaña, la que el niño tomó de referencia.

Al concluir el curso, con 16 años, alguien sugirió ir a Cercedilla a acampar, Mis hermanos mayores ya lo habían hecho en alguna ocasión, dormir en tienda. Excursión, tren hasta el pueblo, tan lejos y tan cerca de Madrid. Desde allí, un larguísimo paseo hasta un lugar que ahora reconozco como las Dehesas, el punto de partida para subir a los montes de esa parte del Guadarrama. Llevábamos solo un saco y tiendas grandes, para cinco o seis personas. Los expertos guiaban para encontrar un lugar adecuado para ponerlas, dentro de un bosque frondoso, que olía a pino en la primavera tardía. Pasé frío e incomodidad la primera noche. Algo menos la segunda. Una ladera indeterminada de las Dehesas me otorgó el bautismo para dormir en el bosque. Ya podía acampar y subir al monte acompañado de gente de mi edad. Aún no lo sabía, pero estaba listo para viajar y conocer y dormir en el suelo de campings y de bosques, de praderas, de lugares de ensueño de los que, al parecer, se componía la tierra. Años después, bajo un cielo de estrellas esbocé un primer “te quiero” a más de 2000 metros de altitud, en una montaña que se convirtió en testigo del deseo acumulado de amor de toda la vida anterior.

He vuelto a ella tantas veces, solo y acompañado, la última por mi hija, constatación de que he vivido. Quizá la fuerza y la belleza de las moles por las que paseé mi deseo de amar actuaron como paisaje activo en los años de formación. Yo lo quería todo. Y eso era imposible. ¿Por qué, si nos gusta la naturaleza, si llegamos a estos lugares tan remotos, no podemos continuar? Las salidas, los viajes eran a algún lugar con monte. Acampados en alguna ladera, la vista se perdía en el pico cercano al que no subiríamos, porque había tantos. Pero el silencio, el sonido del viento, el deseo de ir más allá siempre, más allá de lo que se veía, hacia lo que se intuía, sabiendo que tras aquel monte había otro, o una llanura. Y luego otros montes y otras llanuras. El paisaje de esos lugares por los que arrastré mi búsqueda se quedó para siempre en el recuerdo. Años y leguas después, cuando aún queda tanto mundo por descubrir, regreso una y otra vez a los montes y bosques en los soñé con tener algo parecido a lo que ahora tengo, que llegó por fin, el futuro calmado en el que vivo, a cambio de consumir más de media vida.
Aún hoy, cada vez que salgo al monte, justo cuando la luz declina y se anuncia la tarde, el día parece cambiar de bando y me invade la nostalgia de la montaña, como una niebla que llega a la costa y la envuelve y no deja ver el mar.
***
Espero subir pronto al Monte de la Cruz. Será como Magallanes retornando a puerto. Ya lo tengo hablado con una amiga legazpiarra que sabe lo que significa para mí. Sigo subiendo a montañas arropado por mis queridos amigos del grupo Tamaño. Con ellos comparto los nervios de cada expedición y el abrazo en las cimas.

Deja un comentario